
Antonio García
Estarán de acuerdo conmigo, amables lectores, en que de vez en cuando conviene alejarse de la realidad presente y olvidarse, aunque solo sea por un ratico de los Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y el mismísimo Abascal, tan agobiados ellos en sus carreras a la Moncloa. Y hasta parece recomendable darles unas vacaciones al IPC, la Prima de Riesgo, las pensiones, el ininteligible recibo de la luz y el “prucés” interminable. Hay quien asegura que dentro de millones de años el Universo se extinguirá, y el prucés seguirá su curso.
Mi propuesta hoy es entretenernos con una batallita del abuelo Cebolleta, y largarnos sin miramientos a tiempos remotos, tan remotos, que ni siquiera la poderosa Roma había puesto todavía sus ojitos ambiciosos en las tierras ibéricas. O sea, hace… ¡uf, la tira!
Así pues, entremos en materia. Hace tiempo, muchísimo tiempo, se practicaba un rito mediante el cual un guerrero juraba fidelidad hasta la muerte a su señor. Este, a su vez, adquiría el compromiso de darle protección, ropa, alimento y armas. A este compromiso sagrado se le llamó DEVOTIO, y dio lugar a una de las relaciones más misteriosas e interesantes de la antigüedad. Era tan absoluta la fidelidad de estos guerreros, que todos los grupos de escoltas formados por íberos y celtíberos gozaban de la plena confianza y del máximo prestigio entre los líderes de los imperios romano y cartaginés. La escolta de Julio César estaba formada por hispanos. Así como las de Pompeyo, Augusto, Escipión, Aníbal… Los más importantes jefes políticos y militares de aquellos tiempos escogieron a los íberos y celtíberos como custodios de sus vidas. Y es que la fidelidad hispana es una virtud, acreditada desde la remota antigüedad: lealtad, mantenimiento de la palabra, compromiso hasta la muerte, sacrificio… ¿O “era” una virtud que ha perdido actualidad? La duda me corroe, pero sigamos.
La lealtad absoluta al jefe constituía un comportamiento religioso basado en el honor y el deber, en un profundo sentido de la camaradería y la fidelidad. Los guerreros tenían la creencia de que los jefes a los que servían y veneraban gozaban de un prestigio casi sagrado y que detrás de sus victorias se encontraba el favor de los dioses.
Los guerreros celtíberos concebían la vida como una sucesión de hazañas que culminarían en la última de ellas: lograr la muerte en combate, prueba suprema para el paso al más allá. En el fondo era un ideal de vida guerrera, un estilo de vida que contemplaba la trascendencia, al que aspiraban cientos de jóvenes, ilusionados en convertirse en elites guerreras, auténticos motores de los ejércitos y, sin duda, su facción más terrible. De ahí que su sacrificio fuera precisamente por ese ideal de vida, y no solamente por su líder.
Sagunto, al tener un pacto de fidelidad con Roma, prefirió perecer antes de entregarse al cartaginés Aníbal.
En el juramento de fidelidad intervenían los dioses, pues el “devoto” ofrecía su alma a una divinidad para que, en caso de que la vida del patrono corriera peligro, la divinidad aceptase intercambiar su vida por la del patrono, comprometiéndose a no sobrevivirle si este moría en combate, pues eso significaba que no le había sabido defender, que no había sabido cumplir su misión. En ese caso, la única salida honorable era el suicidio.
Así pues, la fe jurada constituía la única garantía de las obligaciones objeto del pacto. Si una de las dos partes faltaba a lo pactado, su espíritu nunca descansaría tranquilo, ya que el juramento se acompañaba de una grave maldición para el trasgresor. Nada había más importante para un celtíbero que morir en combate sabiendo que había cumplido sus pactos.
Esta historia me trae a la cabeza una leyenda muy posterior en el tiempo que dio origen a un verso del Cantar del Mío Cid: ¡Dios, qué buen vasallo! ¡Si oviesse buen señor! Es decir: “Qué buen vasallo si tuviera un buen señor a quien servir”. No es exactamente lo mismo, pues la “devotio” como tal desaparece llegada la Edad Media, pero sí que nos muestra la nobleza y fidelidad de un súbdito, como fue Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, a su rey. Un verdadero caballero, el mejor de su reino –el personaje más emblemático de la Edad Media española-, al que Alfonso VI sometió a un destierro incomprendido. El Monarca anterior, Sancho II, hermano de Alfonso, perdió la vida en el cerco de Zamora. Rodrigo Díaz de Vivar no dudó en prestar juramento de fidelidad a este último, heredero de la corona, siempre y cuando Alfonso jurase no haber participado en la muerte de su hermano. En 1079, Don Rodrigo fue enviado a Sevilla para cobrar las parias –tributo en razón del vasallaje que, anualmente, ese reino de taifa pagaba al rey castellano–. En la histórica Híspalis, el Cid tuvo un enfrentamiento con un noble burgalés, quien, al regresar a Toledo, acusó a Rodrigo de haberse apropiado de gran parte de los impuestos cobrados al rey al-Mu’tamid, lo que no era cierto. Sin embargo, sin recibir un juicio esclarecedor, el monarca castellano le desterró. ¿Venganza?
En fin, amigos, hoy la devotio nos produce risa, lo cual no es de extrañar. Vivimos en un mundo donde la palabra dada no compromete a nada, pues hasta la ley reconoce el derecho a mentir. Tendríamos que hacer un gran esfuerzo para comprender la mentalidad de aquellos grandes, nobles y valientes guerreros.
Y para que conste mi humilde opinión: solo hay un Señor al que merece la pena servir hasta más allá de la muerte.













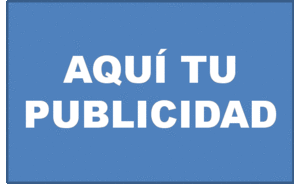




Gracias por tan excelente artículo, ciertamente te saca de la muy aburrida rutina de una Podrida Politica.
Como amante de la historia universal, le Felicito por su artículo, el cual en tan pocas lineas, expresa varias historias desde varios siglos a.c. claro esta, que sólo pueden darse cuenta de tan importante artículo, aquellos que entienden el mensaje que este giarda entre lineas con absoluta sutileza e inteligencia.
Reitero.
¡¡¡FELICIDADES!!!.
Muy Atte.
J. Simón Martínez
Presidente-Fundador
Rutas de España
http://www.rutasdeespaña.com