
Antonio García
Suelo decir, y no se si quien me escuche se lo creerá, que no me alienta ningún deseo de volver a ser joven. Ya, ya se que de todas maneras es imposible, pero estarán conmigo en que se ha hecho tópica esa expresión de las personas mayores: <<¡si tuviese ahora veinte años, sabiendo lo que se!>>. O sencillamente, ¡Cuánto daría por empezar de nuevo! Pues no, “perdono el beso por el coscorrón”.
No me cabe duda de que, si una persona de sesenta, setenta o más años pudiese retornar a sus quince o veinte, “sabiendo lo que sabe”, sería bastante más desgraciada de lo que se pudiera imaginar. Desplazada, incomprendida por sus nuevos coetáneos, ella misma se marginaría ante la tremenda dificultad, si no imposibilidad de integrarse en el grupo. Sería infeliz en un mundo extraño. Se encontraría perdida.
Pero digamos que uno quiere simplemente volver a ser joven, con el conocimiento y la memoria que corresponde a esa edad que añora o donde pretendería situarse de nuevo. ¿Y para qué? Al no tener conciencia de ello, ¿de qué le serviría? ¿Qué felicidad le reportaría? ¿Qué referencias tendría del “cambio” que le permitiesen paladear la nueva situación? Para poder comparar, tendría que tener permanentemente presente el “recuerdo” de su vejez… ¿Y quién le asegura que tendrá una nueva vida mejor que la que tuvo? Bueno, esto es un enredo, pero me lleva a lo que realmente quiero decir.
¿Cuándo creen ustedes que una persona llega a descubrir el gusto de existir, el gusto de vivir? Aunque antes deberíamos de preguntarnos: ¿Cuántas lo descubren aun teniendo una larga vida?
Pasan las horas, los días, los meses, los años… y antes de que nos demos cuenta nos encontramos en el terreno descendente, en el comienzo de la última etapa de esta carrera desenfrenada. Si, desenfrenada. Produciendo, rindiendo, consumiendo, divirtiéndonos. Planeando, ansiando, sufriendo, quejándonos, decepcionándonos… hasta intentando respirar hoy el aire que nos toca respirar mañana. Y todo ello –qué paradoja- para llegar a un punto en que deseemos volver atrás, para seguir haciendo lo mismo. Para seguir sin caer en la cuenta de lo hermoso que es vivir, por el simple hecho de vivir, de ser, de existir.
Tratamos nuestra vida como a un saco donde tenemos que ir metiendo cosas: trabajo, diversiones, viajes, afanes… como si tuviésemos que justificar toda nuestra existencia con acciones “productivas”, sin caer en la cuenta de que el tiempo no se llena metiendo cosas en él, sino con la atención que sepamos prestarle a la vida, con el gusto que sintamos por ella y el respeto que le tengamos. Y sabiendo descubrir y disfrutar de aquello que la vida nos ofrece gratis: la naturaleza, el sol, la lluvia, las relaciones de fraternidad, la risa de un niño, una mirada de amor… Vivimos de prótesis tecnológicas: máquinas para ver, máquinas para escuchar, máquinas para transportarnos, máquinas para divertirnos…
Por supuesto que hay una materialidad que atender, que nos requiere y nos apremia. Esa corporeidad que nos hace ser humanos y no espíritus puros. Pero puede suceder que un día uno se de cuenta de que la vida no tiene sentido fuera de sí misma, si primero no tiene un sentido y un gusto en sí misma. Nuestra civilización ha hecho demasiado hincapié en la <<exterioridad>>, descuidando el propio interior. Nos advertía Kierkegaard: <<El mayor de los peligros, que es de perder el propio yo, puede pasar inadvertido, como si no tuviera importancia; en cambio, cualquier otra pérdida –un brazo… o diez euros- se advierte enseguida>>.
¿Y saben por qué me gusta ser mayor, por qué no deseo volver? Porque es ahora cuando estoy teniendo oportunidad de descubrir estas cosas, aunque nunca se acaba de aprender. Y porque solo ahora es posible “reinventar la existencia”. Decía Marcel Proust que jamás contempló Noé tan perfectamente el mundo como cuando lo vio a través del tragaluz del Arca. Entonces fue como si viese por primera vez la cumbre de una montaña, el vuelo de una paloma y una rama de olivo.
Hay que alejarse para encontrarse con la verdadera patria, hay que dejar de conducir para poner a punto el vehículo. Hay que perderse para volver a encontrar el camino. Es necesario el silencio para escucharse uno a si mismo, y escuchar el sonido de la Palabra de Dios.
No tenemos que justificar nuestra existencia, pues existimos por pura generosidad. La existencia es gratuita, como el amor, como la oración, como el perdón. Hay que dejarle al alma que regrese y se expanda. Y dejarla empaparse del regalo de vivir. Y compartir ese don, porque la vida es un don.
Como decía una anciana: <<¡Qué deliciosa es la vejez…! Al fin se atreve uno a ser uno mismo, se ríe de los convencionalismos y de respetos humanos y se ve libre de sus ambiciones y, por tanto, dispuesto a acoger y a escuchar>>.
El cuerpo se deteriora, pero en nosotros puede quedar invenciblemente joven el corazón. Hago mías las palabras de un escritor: <<El tiempo no nos envejece; únicamente nos impone sus disfraces>>. Nuestro deseo de amar y ser amados es más vivo que nunca, pues nos hemos hecho conscientes de que poseemos una capacidad de amar que la vida no nos ha permitido expresar.
He disfrutado mucho y he sufrido mucho, pero nunca como hasta ahora valoré el maravilloso don de la vida, regalo de Dios, para disfrutarlo con Él por toda la Eternidad, pues a Él le pertenece













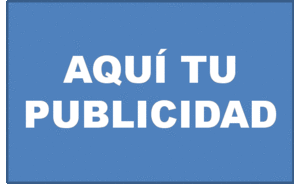




Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !
But You can be first to leave a comment !