
Sol Sánchez
Dicen que estamos hechos de retazos de vida, de todo aquello que hemos vivido. Y creo que es muy cierto.
Cuando vamos cumpliendo años, más comparamos lo que vamos conociendo, con las experiencias que hemos tenido tiempo atrás. Yo, por ejemplo hablo mucho del frío que antes nos hacía en el mes de Enero, en cambio ahora parece más bien un mes de primavera avanzada, o casi verano. Y lo mismo me pasa con casi todo.
Me encanta comparar y además como todo ha cambiado tanto y nada tiene que ver con nuestra infancia, reconozco que me estoy convirtiendo en una “clásica”.
Hace unas semanas escribiendo esos dos relatos sobre la alcantarilla por la que me trasladaba junto a mi amiga a los años setenta en Hellín, al pensar en calles, personas y formas de vida, sentí como si hubiese formado parte de otro planeta diferente y lejano. Y por mucho que intentemos recuperar alguna parte, será imposible. Lo que pasó…, pasó, y ahora estamos en otra etapa.
Por eso creo que me bautizaré a mí misma como “Doña Recuerdos”. Eso sí, no vendré con los rulos y las batas de boatiné, pero afortunadamente, al mirar por los cristales todavía puedo llevaros un poco de lluvia y al pisar la calle sentir ese frío intenso que te hace tiritar. Os invito, por unos minutos, a adentraros en el mundo mágico de los recuerdos, para pisar ese planeta del que casi todos venimos y en el que aún nos quedan cosas por rescatar.
Cuando era pequeña, recuerdo que sobre el pupitre del colegio, cuando aún mis pies no llegaban al suelo, me gustaba imaginar y dibujar a los meses del año como si se tratara de una persona, y curiosamente para mí, enero no me parecía el mes más joven por ser el primero del año.
Enero era similar a un señor rechonchón, de edad avanzada, con aire aristocrático, caminando por las calles mojadas y frías de Hellín, jugueteando con su bastón, imitando en pasos de baile, la distinción, particularidad, chispa y precisión de Fred Astaire.
¡Bienvenido a la Villa Hellinera!
A muchos de nosotros, enero nos saludaba entre partituras con el clásico Concierto de Año Nuevo a través de la televisión, mientras contábamos los días que quedaban para la llegada de los Reyes Magos.
¡Bendita ilusión!
El simple hecho de pensar que sus Majestades llegarían cuando el sueño nos derrotara…, que entrarían por el balcón a cada casa, conociendo nuestra existencia…
¡Era el mejor de todos los regalos!
La madrugada del día seis, cuando el sol apenas despuntaba por el horizonte, nuestros pies tocaban el frío suelo. Corríamos hasta el salón bailando con las ilusiones, comprobando cómo la casa olía a camellos, a capas de terciopelo con hilos dorados. Momentos en los que estructurábamos una parcela íntima con la magia, lugar en el que todo puede ser, y al que a lo largo de nuestra vida, volveríamos a escondernos de vez en cuando de la racionalidad.
Enero…
Sin remedio, implicaba la vuelta al cole. Las voces de las madres nos susurraban, sacándonos de las profundidades del sueño.
El primer madrugón, tras varias semanas de vacaciones que nos volvía a reencontrar con las responsabilidades y obligaciones aparcadas.
La sensación entre bostezos y legañas, de esa primera mañana poniéndonos de nuevo el uniforme. Los zapatos nuevos apretándonos los pies. El olor que desprendía la vieja cartera de cuero, la de todos los años.
El plumier de plástico, o estuche de cremallera con lápices de colores desgastados de tanto sacarles punta. La goma blanca de nata Milán. El sacapuntas, un lápiz con la tabla de multiplica, una regla pequeña para hacer el margen en las hojas de las libretas. El semicírculo y uno de esos bolígrafos de varios colores, que nunca escribía.
El Diccionario de la lengua española con las puntas dobladas entre centenares de palabras subrayadas que terminarían dando forma a nuestro lenguaje. Libros forrados de plástico, ya raídos por todas partes, heredados de vecinos, primos y hermanos. Algún talismán…
Pequeñas cosas que eran nuestras, que a veces prestábamos, vendíamos, regalábamos, comprábamos, e intercambiábamos.
Enero…
Llegábamos al cole, comprobando que nos habíamos olvidado con las prisas, el babi de cuadros, con nuestro nombre de pila bordado en el bolsillo.
El aprendizaje se convertiría en la mano que iría esculpiendo parte de nuestra personalidad en el mismo pupitre, con la misma profesora y compañeras, entre trazos de tizas que desgastaban la pizarra, restas y multiplicaciones, puntadas de cadeneta, Sociales y Naturaleza…
Enero…
Días de cielo cubierto por nubarrones grises bajo los que volaban gorriones y golondrinas.
De barrios desangelados tras la salida del colegio, excepto alguna vecina corriendo, cubierta con una bata de boatiné y zapatillas de estar en casa, en busca de algún ingrediente para la cena que había olvidado en su visita mañanera en la tienda de ultramarinos.
Atardeceres en los que nos gustaba hacer los deberes, jugar con plastilina, leer cuentos, y crear manualidades sobre la mesa camilla en la salita familiar, mientras que la luz del día se adormecía y nuestras rodillas se rozaban con la ropa tendida bajo esa mesa, al calor del brasero.
Días en los que destronando al anterior, aparecía un nuevo almanaque colgado en los azulejos de la cocina, con la publicidad de un supermercado o taller de coches, bajo las fotos de Santos o paisajes inalcanzables.
De intentar atrasar el tiempo, para que no llegara el día de San Antón, con su media hora más de luz en las tardes y quitar el árbol de Navidad. Los niños habríamos dejado ese árbol durante todo el año. Entusiasmaba ver lucir en la oscuridad sus decenas de pequeñas bombillas de colores.
La mayoría de las madres, a esas alturas del mes, estaban deseando recoger todo rastro navideño.
¿Por qué tenían tantas ganas de guardar en un rincón de la despensa, a la magia?
Enero…
Madrugadas de escarcha. De cristales cubiertos de vaho. De botas cachuscas y charcos perseverantes. De trencas con botones de madera que se nos iban quedando pequeñas y nos reconfortaban al calor del paño, o la lana. De hacer trampas dejándonos el pijama, debajo del uniforme.
Raro era el año que durante el mes de enero, no nos levantáramos una mañana con fiebre alta y tiritando. Era entonces cuando aparecía la figura de los médicos, hombres de una clase ilustre. Siempre vestidos con traje, de aspecto serio, imponiendo un gran respeto. Señores a los que todos saludaban de forma distinguida. ¡Eran héroes!
Los médicos de entonces, nos atendían en sus casas. Aunque la mayoría de las veces venían a la nuestra y eso hacía la relación más cordial, cercana y humana.
Don Alberto, Don Eulogio, Don Antonio, Don Fernando, Don Carlos…, eran algunos de sus nombres.
Profesionales con los que nuestro mundo se tocó en algunas ocasiones.
Entraban en las habitaciones con su maletín de piel, destapando un aire de misterio y rectitud. Siempre sacaban el mismo artilugio, con nombre difícil de pronunciar: fonendoscopio. Cada vez que nos lo posaban sobre el pecho y la espalda nos producía escalofríos, debido al contraste de temperatura con la fiebre del cuerpo.
Después venía la clásica cucharilla que introducían en nuestra boca para bajarnos la lengua, echando un vistazo a nuestra garganta, revolviéndonos el estómago. Seguidamente, con letra ilegible, nos recetaban supositorios, algún jarabe y penicilina.
Inyecciones cuyo líquido blanco dolía horrores.
Nuestras madres avisaban al “practicante”, una palabra ya en desuso.
Llegaba un señor de estatura baja, al que llamábamos cariñosamente, “el Pollico”. A veces era sustituido por la señora Lola. Ambos tenían el mismo ritual: sacaban un pequeño estuche de hojalata en el que ponían alcohol, prendiéndole fuego con una cerilla. Era la manera de desinfectar las agujas con las que pinchaban a todos los enfermos. Aspiraban el líquido del pequeño frasco. Ponían la jeringuilla boca arriba, dándole un golpecito con los dedos antes de pasarnos el algodón por el culete e inyectarnos, decían:
-¡Es para que no tenga aire y te duela menos!
Enero…
Días pegajosos de Vicks VapoRub embadurnándonos gran parte del cuerpo.
De aspirinas infantiles rosas, que nos tomábamos como caramelos.
De pastillas Juanola y azúcar tostá. De termómetros que al romperse esparcían las bolitas de mercurio por la casa.
Enero…
Botas de lana tejidas por nuestras madres y abuelas.
Bolsas de goma forradas de tela de algodón, o botellas de cristal llenas de agua caliente que nos templaban las frías sábanas.
Noches en las que, una vecina nos traía a casa, una pequeña caja de madera sujetándola de un asa, cuya puerta de cristal nos mostraba en su interior la figura de la Virgen que se quedaría unos días con nosotros. Era una tradición en los barrios pasarla de casa en casa una vez al mes.
Fines de semana de cine en los que al salir nos sorprendía la lluvia. Corríamos hasta casa refugiándonos bajo los aleros de los tejados, escuchando el sonido del agua colándose por las alcantarillas, viendo brillar el asfalto de las calles, inundándonos de una profunda melancolía.
Enero…
Noches de un fuerte viento combatiendo con las cuerdas que sujetaban las persianas de madera, atizando sin mesura en los cristales, haciéndonos pensar que saldríamos volando.
Enero…
Desde las distintas ventanas, a veces veíamos caer algunos copos de nieve cubriendo con un manto blanco a los grises campos.
A su vez, observábamos marchar por un camino de estrellas, con sus treinta y una jornadas, al hombre rechonchón, con sombrero londinense, llevándose los primeros días de ese nuevo año, en una página marchita ya en el calendario de nuestra vida.
¡Era el señor Enero!













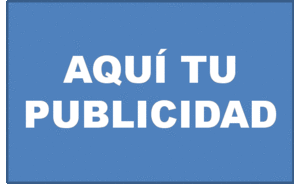




Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !
But You can be first to leave a comment !