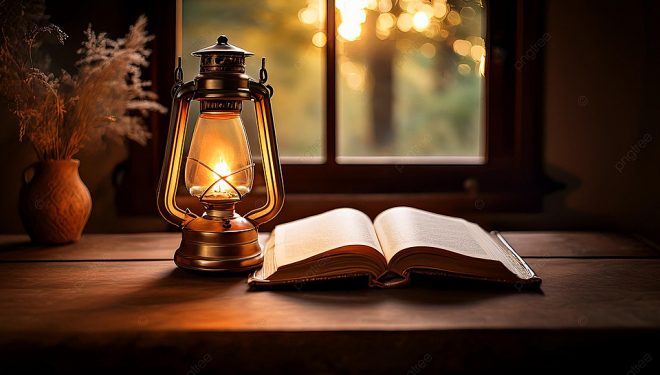
Bajo el volcán
Juan Bravo Castillo
El número 108/109 de la revista Barcarola contiene un apasionante dossier sobre el, actualmente, género rey de la literatura, o sea, la novela. El pasado jueves, con motivo de la presentación del número por don Luis Mateo Díez (Premio Cervantes y académico de la Lengua), acompañado de la prestigiosa catedrática Ángeles Encinar, tuvimos ocasión de debatir ampliamente acerca de tan interesante tema.
Después de que, a principios del siglo XX, y coincidiendo más o menos con la muerte de Tolstói y Galdós, se produjera la gran crisis del género anunciada por la crítica, convencida de que se habían agotado los temas y sólo cabía la posibilidad de repetirse, la irrupción del francés Marcel Proust con En busca del tiempo perdido y la del dublinés James Joyce, con su célebre obra Ulysses, seguidos ambos por la inglesa Virginia Woolf, el norteamericano William Faulkner y el checo Franz Kafka, aportan nueva savia y nuevos bríos a la novela, que avanza triunfante hasta la actualidad, convertida en un auténtico cajón de sastre, donde cabe todo: ficción, realidad, fantasía, utopía…
¿Quién no ha soñado alguna vez con escribir una novela, dando rienda suelta así no sólo a sus vivencias, sino también a sus fantasías, rectificando los instantes claves de su existencia, subrayando otros, fantaseando con lo que pudo ser y no fue, con lo que pudo hacer y no hizo, regocijándose en la narración pormenorizada de determinados momentos gozosos de su vida?
Es posible que, por falta de tiempo o de ocasión, las mejores novelas se las hayan llevado muchos seres humanos a la tumba. Podemos afirmar que la vida de toda persona puede contener una novela, e incluso varias —según la capacidad proteica que posea—; que un día (con sus veinticuatro horas) puede generar una narración de gran complejidad, como es el caso del citado libro de Joyce, o también Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, o incluso, como decía un tanto exageradamente Nathalie Sarraute —autora de los célebres Tropismos y las Subconversaciones—, entre una pregunta y una respuesta.
Pero esos serían experimentos narrativos, cercanos a los sueños y las ensoñaciones. Lo propio de la novela es la narración pura de una serie de sucesos más o menos curiosos, más o menos extraordinarios, como es el caso de Robinson Crusoe, la obra cumbre de un periodista inglés, Daniel Defoe, inspirada en un suceso concreto e histórico: la aparición de un marinero (Alexander Lerkin) en el archipiélago de Juan Fernández, que había conseguido sobrevivir a siete años de naufragio, y que, cuando lo recogió un navío, parecía más un espectro que un ser humano, con sus larguísimos cabellos y barba, con su mirada a punto de enloquecer y sus harapos.
La noticia fue la comidilla de su época (1718) —como lo sería más de un siglo más tarde la aparición de unos pobres náufragos cerca de las costas de Senegal, que tras varios días vagando bajo un sol de justicia, sin agua ni alimentos, fueron finalmente recogidos por un navío holandés, inspirando a Delacroix su célebre cuadro, en el que se pueden apreciar los restos humanos dispersos, ya que, como reconocieron los náufragos, tuvieron que practicar el canibalismo para lograr salvarse—.
Historias emocionantes contadas por un narrador en tercera persona (permitiéndose, desde una omnisciencia más o menos profunda, un punto de vista neutro que llegará a pasar por encima de lo narrado, como una cámara cinematográfica), o incluso en primera persona, partiendo del modelo de El Lazarillo de Tormes; modelo focal que gana en verismo epistemológico y credibilidad.
Y aquí surge el gran impedimento, ya que escribir una historia exige unas destrezas técnicas que no son fáciles de aprender. Al igual que ocurría con la vieja oralidad, ejercida por un narrador experto, en medio de un corro, e incluso delante de un buen fuego en una chimenea. Y es que referir una historia (tanto oral como escrita) se asemeja a un chiste; se puede ganar la atención del oyente o del lector con cualidades orales o con cualidades escritas. En el primer caso, basta oír la entonación y el gesto del narrador para quedar prendado y atrapado por su gracia natural. En el segundo, resulta imprescindible optar por unos procedimientos adecuados a lo que se pretende narrar; pasando de la narración de lo acaecido al diálogo, y de las descripciones de los personajes y lugares, a los segmentos cargados de juicios y fórmulas ensayísticas.



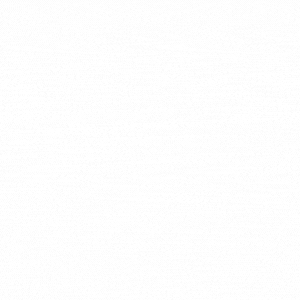



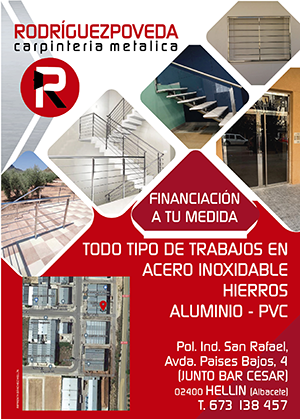









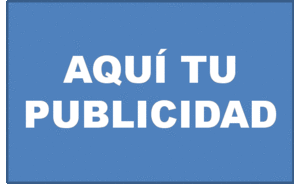




Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !
But You can be first to leave a comment !