
Bajo el volcûÀn
Juan Bravo Castillo
Si bien la novela es hoy dûÙa el gûˋnero literario por antonomasia, no fue ni mucho menos lo mismo en la ûˋpoca de Cervantes. A principios del siglo XVII, los literatos buscaban la gloria en la poesûÙa y en el drama. Fiel a esta idea, Cervantes, como se sabe, tras sus cinco aûÝos de cautiverio en Argel, buscû° la consagraciû°n como poeta y, especialmente, como dramaturgo; pero era evidente que su genio se avenûÙa mal con el teatro de su ûˋpoca, por mûÀs que obras como El cerco de Numancia y Los baûÝos de Argel sigan gozando de gran prestigio. Y si al final optû° por la novela fue como un û¤ltimo recurso.
La publicaciû°n, en 1605, de la primera parte de Don Quijote fue un ûˋxito de pû¤blico por las graciosas aventuras en que se ven inmersos los protagonistas, las locuras del Caballero de la Triste Figura, y las tribulaciones por las que pasa Sancho, como cuando lo mantean. La verdadera genialidad de la obra ãla contraposiciû°n de los caracteres, la subversiû°n del modelo de las novelas de caballerûÙasã pasû° por alto a los lectores de la ûˋpoca, y no le ahorrû° la sûÀtira mordaz de Lope de Vega. E incluso parece que el propio autor duda, de ahûÙ la presencia de los relatos intercalados, como entremeses teatrales.
Medio siglo antes, en 1555, habûÙa visto la luz en EspaûÝa una novelita, el Lazarillo de Tormes, con el que se iniciaba la novela picaresca, que, medio siglo mûÀs tarde, con GuzmûÀn de Alfarache y El Buscû°n, arrasarûÙa no sû°lo en nuestro paûÙs, sino tambiûˋn en gran parte de Europa. Estructuralmente mûÀs sencilla que el Quijote, pero que, ademûÀs del realismo, aportaba dos geniales innovaciones: la introducciû°n del ãhûˋroe domûˋsticoã y el uso de la primera persona: ãYo, LûÀzaro de Tormes…ã, aportaciones claves en el devenir de este gûˋnero.
En 1650, tras la apariciû°n de Estebanillo GonzûÀlez, se cerraba el cûÙrculo de la picaresca espaûÝola ãpor mûÀs que, en Francia, apareciera despuûˋs el cûˋlebre Gil Blas de Santillana de Lesageã. Se hubiera dicho el fin del experimento. Sin embargo, en 1719, la novela resurgûÙa en Inglaterra con extraordinario ûÙmpetu, de la mano de Daniel Defoe (Robinson Crusoe, 1719), Fielding (Tom Jones, 1749), Sterne (Tristram Shandy, 1760ã67); y del cûˋlebre editor Samuel Richardson, creador de la novela epistolar, con Pamela y Clarissa Harlowe, una modalidad novelûÙstica (de origen, por cierto, tambiûˋn espaûÝol) que alcanzû° un extraordinario auge con La nueva EloûÙsa (1761) de Rousseau, y esa obra maestra del gûˋnero, Las amistades peligrosas (1772) de Choderlos de Laclos, novela polifû°nica que subvierte el gûˋnero.
En ese mismo siglo, en Francia, con su honda tradiciû°n de grandes novelones, habûÙa visto la luz un libro extraordinario titulado La princesa de Clû´ves (1731) de Madame de Lafayette (novela histû°rica y psicolû°gica de ineludible lectura), asûÙ como Manon Lescaut del abate Prûˋvost (novela feminista avant la lettre). Y otra obra clave, las Confesiones de Rousseau, que abre el ciclo autobiogrûÀfico en Europa.
La ûˋpoca romûÀntica presenta dos tipos de novelas: la sentimental, en primera persona, y la novela gû°tica e histû°rica. Pero el hito fundamental fue Balzac, un autûˋntico demiurgo que pasa, sin soluciû°n de continuidad, de la novela histû°rica a la novela realista con esa obra formidable hecha en veinte aûÝos, La comedia humana. Y, con ûˋl, el inglûˋs Charles Dickens y Stendhal (con sus dos obras maestras, Rojo y negro (1830) y La cartuja de Parma (1839)). Este es el momento clave del gûˋnero, cuando adquiere cartas de nobleza, cosa que se encargarûÀ de hacer Flaubert, con su Madame Bovary (1855).
Desde ese momento, la novela se convierte en gûˋnero dominante, ese ãcajû°n de sastre donde cabe todoã, o ese ãespejo que se pasea a lo largo de un caminoã, segû¤n la feliz definiciû°n de Stendhal. De repente, surge el milagro de la novela rusa con Gogol, autor de Almas muertas; y poco despuûˋs, y sucesivamente, llegan a Europa novelas magistrales como Crimen y castigo (1866), El idiota, Los hermanos KaramûÀzov (1888) del genial Dostoievski; Guerra y paz (1865) y Ana Karûˋnina (1875) de Tolstû°i.
Y, junto a la rusa, la novela norteamericana, cuyo progenitor es sin duda el genial Mark Twain (autor de Huckleberry Finn, novela que, como dirûÙa Hemingway, marca el inicio del gûˋnero en los Estados Unidos); y, cû°mo no, ese monstruo llamado Melville (autor de Moby Dick), y el no menos cûˋlebre Henry James.
La dûˋcada de 1880 supondrûÀ el apogeo del gûˋnero con el Naturalismo de ese otro gran demiurgo, ûmile Zola, autor de Germinal, y el despertar de la novela espaûÝola, con Pûˋrez Galdû°s, Pereda y ClarûÙn (autor de La Regenta (1885), sin duda, la gran novela de EspaûÝa, junto al Quijote y Fortunata y Jacinta (1887) de Galdû°s).



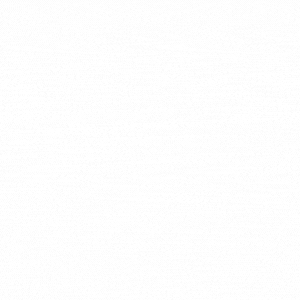



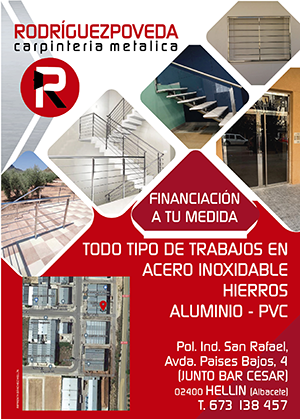









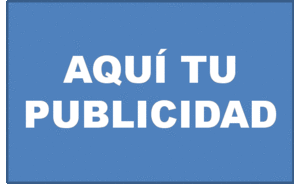




Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !
But You can be first to leave a comment !