
Juan Bravo Castillo
Hace tiempo que esperaba el momento propicio para abordar este delicado tema que te sale al paso a cada instante, nada más pisar la calle y, a menudo, sin pisarla. Me refiero, claro está, a la violencia, la agresividad, la ferocidad, la grosería y la barbarie que se respira un poco —o un mucho— por doquier, y que son consecuencia directa de la mala educación, la frustración o incluso del vicio desmedido del alcohol y las drogas que impregna nuestra sociedad.
La mala sangre es algo que, según oímos decir, se lleva, e incluso que, a menudo, se hereda; razonamiento con el que no habría estado de acuerdo Rousseau, quien, como bien saben, sostenía sin ambages que el hombre nace bueno, y es la sociedad quien lo corrompe. Juicio que chocaba de plano con el dogma cristiano, según el cual venimos al mundo con el estigma del pecado, del que únicamente nos libera el agua bautismal. Dejando a un lado el determinismo y, especialmente, los espectaculares avances de la genética, a mí, al menos, siempre me pareció más atractiva y apasionante la tesis rusoniana, por más que conlleve preservar al niño al máximo de la nefasta influencia del entorno en que vive. Esa preservación, cuyos riesgos tan admirablemente abordan el propio Rousseau en Emilio y, un siglo antes, Calderón en La vida es sueño, hace años que quedó seriamente cuestionada por los avances científicos, que permiten ver claramente hoy que no todos los seres humanos nacen igualmente provistos.
Ahora bien, por evidente que resulte dicha tautología, lo que sí parece innegable es la influencia del entorno en que vivimos, y ahí entramos de lleno en el problema de la violencia. La convivencia familiar es fundamental, y no menos las amistades; pero ¿qué decir de la influencia perniciosa y dañina de los programas televisivos, que o bien atontan y adormecen, o bien embrutecen a niños y adolescentes, y también a muchos adultos, adictos a lo telebasura y, particularmente, a los telefilms norteamericanos —desbordantes de violencia, armas de fuego de todo tipo, peleas, golpes y mandobles, cadáveres por decenas, y, en los que los cigarrillos y cigarros puros de antaño han sido reemplazados por pistolas automáticas, metralletas y todo tipo de artilugios para matar—, una fuente que deja, sin duda, pingües emolumentos a la “industria” de Hollywood que, unida a la de las armas, que el padrecito Trump se ha propuesto vendernos, a toda costa, a los europeos, constituye un caldo de cultivo sin igual para que unos cuantos desaprensivos sin escrúpulos se forren.
El poderío yanqui es tan brutal en ese aspecto, como en tantos otros, que a uno no puede menos de extrañarle el silencio ominoso que impera en torno a tan lamentable tema, por no hablar de la falta de denuncias por parte de psicólogos, psiquiatras y próbidos gobernantes. Fumamos con toda la inocencia y el deleite desde nuestra más tierna adolescencia (¡aquellos cigarrillos consumidos con deleite sin igual!; el deleite de lo prohibido, que tanto nos recordaba la voluptuosa frase de aquellas sublimes duquesas milanesas que, poniendo sus dulces labios sobre el bombonchelo calado en anisete, decían, impúdicas: ¡Lástima que no sea pecado!); fumamos como turcos hasta que los norteamericanos dijeron basta. Sin embargo, nada más concluir la comedia, empezó el drama: aquellos films deliciosos de Capra fueron sustituidos por los de Tarantino y compañía, donde moría hasta el gato.
Y así siguen, en medio de una degradación vergonzante, que da origen a continuos psicópatas imitadores que, un día sí y otro también, descargan sus frustraciones y neurastenias sobre sus antiguos compañeros de clase y profesores, penetrando furtivamente en colegios y campos universitarios, provocando el pánico por donde pasan y sembrando las aulas de cadáveres. Hay gobernantes que pretenden acabar con dicha plaga de la única forma que se podría hacer, o sea, prohibiendo la venta de armas, pero una y otra vez se topan con los señores de la Asociación del Rifle y con los que se lucran fabricando y vendiendo fusiles, pistolas y metralletas.
Y se produce así la paradoja de que, en tanto se consagra la repugnante violencia, sin arte alguno, en miles y miles de telefilms que campan por los hogares de todo el mundo (imagino que de saldo y en serie), en España, desde hace años, vienen pagando el pato los aficionados a las corridas de toros (espectáculo noble y perfectamente regulado, del que viven cientos de familias), y el boxeo, considerado un deporte tercermundista, cuando lo inventaron los lores ingleses para dirimir sus diferencias, y en el que la reglamentación es más que severa. Lamentable.











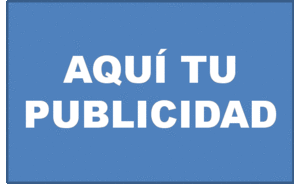




Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !
But You can be first to leave a comment !