
De los cerca de 90.000 libros que se publican al año en España (lo que supone unos 250 por día; cifra fabulosa, habida cuenta de que aproximadamente un 40% de la población declara sin ambages no leer nada) entre digitales y en papel, más de un tercio son novelas, y casi la mitad de carácter autobiográfico.
Era Ortega quien decía que, mientras que los franceses disfrutaban exhibiendo su yo, para los españoles, tener que hacerlo, era como soportar un espantoso dolor de muelas. La impudicia ha ganado muchos enteros desde que las editoriales de autoedición han empezado a pulular como setas. En Albacete no hay día que se presente una novela, dos, e incluso tres; por lo demás, es frecuente que, en las declaraciones que los nuevos creadores y creadoras hacen, muestren una falta de humildad que a menudo frisa en la carcajada; se podía hacer, como muy bien comentaba con Antonio Díaz (al cual aprovecho para saludar cordialmente, deseándole una jubilación feliz), una tesis doctoral del topicario. Ayer mismo, una joven primeriza decía a bombo y platillo, en la contraportada de La Tribuna, que (sic) “reivindicaba la novela romántica como género” (¡Dios santo!); y los hay que han declarado, con un ego como huevo de avestruz, que tenían en cantera dos novelas que esperaban ver la luz en dos o tres meses, más rápidos aún que Stendhal, que redactó La Cartuja de Parma en cuarenta y ocho días, cosa inaudita en la Historia de la Literatura, porque lo normal son cuatro años, tiempo que empleaba Flaubert, padre de la novela de nuestros días, para poner a punto una obra.
Y lo peor es la obsesión del best-seller, por no decir la de hacerse rico escribiendo obras de ficción, sin entender que la escritura, como decían el propio Flaubert y los existencialistas (Sartre y Camus), es una profesión que se asemeja al sacerdocio (escribir dos horas al día, con o sin inspiración). De Cela, por ejemplo, nos acordamos de sus trapisondas, pero pocos recuerdan aquella especie de confesionario que mandó construir en su espacioso salón de la Bonanova, donde permanecía recluido, con o sin inspiración, entre siete y ocho horas diarias, de ahí los graves problemas físicos que arrostró, y por culpa de los cuales tuvo que someterse a más de diez intervenciones quirúrgicas en el culo (que no había que confundir con las témporas); de ahí posiblemente la vieja costumbre de Hemingway de escribir de pie, con lápiz de punta afiladísima, y, siempre que podía, al amanecer, como los gallos de Lorca. Y es que, para estos dos genios, coronados ambos con el Nobel, lo único serio en la vida era la escritura, lo demás carecía de importancia. Algo parecido al viejo Sartre, que, para iniciar la jornada, ingería entre ocho y diez pastillas para despertar la inspiración y disipar los alcoholes de la víspera; o el caso de Balzac, que se pasaba entre tres y cuatro meses, aislado, en su casa, cerrada a cal y canto, vestido con una cogulla, como un fraile, alimentándose a base de huevos duros y café en cantidades industriales, metido en su bañera, y escribiendo como un poseso, frente al lema que coronaba su salón: “Conseguiré con la pluma lo que Napoleón conquistó con la espada”, y así, hasta el momento de ver salir a la luz su nueva obra; iniciándose así un período de reflujo vital, en el que no dejaba títere con cabeza.
Tal es, con ligeras variantes, la vida de los demiurgos de la novela, los grandes maestros del siglo XIX (Dickens, Balzac, Flaubert, Dostoievski, Tolstói, Zola y Galdós); esos mismos que eclosionaron el género y le dieron sus cartas de nobleza. De entonces acá, muchos han sido los llamados y bien pocos los elegidos.
Aquella época dorada del poeta, a lo Bécquer, que suspiraba versos de un lirismo inmaculado, que a menudo ocultaba en un cajón bajo siete llaves, hoy día ha dado un giro copernicano, y quien más quien menos “reivindica” cosas con la furia de un Lautréamond, de un Lord Byron, de un Sade o de un dadaísta. Se mece en suaves delirios, sin tener en cuenta que un artista (con futuro), por encima de todo, tiene que tener algo que decir, pues, de no ser así, lo mejor es permanecer callado, leer y aprender.
Es bonito creerse un Rimbaud, un Raymond Radiguet, un Céline, y hasta un Joyce, pero pensemos el durísimo y complejísimo aprendizaje de un Mozart, de un Leonardo, de un Picasso, o incluso de un John Lennon antes de devenir un genio.
Hoy día son much@s l@s que escriben por snobismo, por jactancia, para hacerse ric@s, o por prescripción editorial, como suele ocurrir con determinados premios otorgados por ser vos quien sois; antaño novelistas con escasos escrúpulos; y hoy día presentadores de televisión y gentes del famoseo. Felonías tanto más graves cuanto suponen un insulto a la probidad de quienes van con la ilusión de ganar en buena lid.











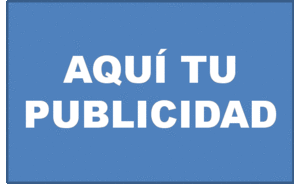




Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !
But You can be first to leave a comment !