
Por Sol Sánchez
A los pocos días de la vuelta de una visita exprés a Hellín escuché: “Tenemos que ir a Bangkok (Tailandia) para un tema de trabajo y de paso unos días para visitar la ciudad”.
Lo primero que pensé fue: “¡Madre mía catorce horas de avión y tantos kilómetros de distancia! ¿Y si mientras ocurre alguna cosa imprevista y no puedo volver a tiempo?
En fin, esos miedos que a todos nos atrapan ante situaciones nuevas. Pero sabía que podía ser una única oportunidad de aprender, conocer otras formas de vida, otro lugar diferente y acepté.
El lunes de la semana pasada un avión nos dejaba a las siete de la mañana en el aeropuerto de Bangkok. Al respirar su brisa por primera vez, sentí un aire similar al que sale por el secador. Subimos a un destartalado autobús que tras horas de retenciones por culpa del caos por todos lados nos dejó en el corazón de la ciudad, la parte más vieja.
El calor que me invadió era asfixiante por las altas temperaturas y la humedad. Me vi en medio de un barrio ceniciento, con un ruido estridente, invadido por cientos de personas que iban de un sitio para otro a toda velocidad, lo mismo que el tráfico; carromatos, motos y bicicletas a los que resultaba difícil esquivar.
Familias enteras cocinaban hacinados en las calles provocando un olor muy fuerte a especias, fritos requemados con aceite de soja y otros productos que consiguieron cerrarme el estómago durante muchas horas.
Miles de cables de luz colgaban por todas partes amenazando con caernos encima. No había bicicleta, hierro, mesa o cacerola que no estuviera oxidada…
Encontrarme con ancianos con aspecto enfermizo y cansado, dejando ver partes de sus cuerpos ya deteriorados, sentados en cualquier sitio, comiéndose un plato de arroz hervido con los dedos. Algunos bebes desnudos sobre las faldas de sus madres que sin mirarte a los ojos imploran monedas a los turistas. Adolescentes cargando bultos sobre sus espaldas que deberían llevar entre varias personas. Encontrarme con una cara de la pobreza que jamás había visto antes, me hizo querer irme cuanto antes de allí.
Pero no tuvimos más remedio que seguir un mapa en el que se indicaba la dirección del hotel, que en teoría, tenía una buena puntuación en una de las mejores páginas de internet.
Un hotel de paredes desconchadas en cuya entrada solamente se podía respirar con la ayuda de un viejo ventilador. Una habitación destartalada en lo que lo único de color cálido era la sábana que cubría la cama. Con un sol severo que entraba por los cristales de una ventana sin cortinas. Un baño con retrete que también se usaba de ducha. En fin todo un shock del que queríamos escapar. Todo me parecía injusto, desmedido, desconocido, sucio.
Me creía en otro planeta.
Decidimos buscar un hotel más europeo a las afueras y descansar tras treinta y seis horas sin dormir por el viaje, la estancia en los aeropuertos y los cambios de horario. Es difícil poder pensar y tomar decisiones acertadas con tal agotamiento físico y mental. Además de que nuestro vuelo no partía hasta ocho días después y ya teníamos la fecha en nuestro visado.
Y es cierto lo que os contaba sobre que dormir y despertar descansados (al menos para mí) hace verlo todo de otra manera. El estar en una zona en la que todo es más parecido a lo europeo, te hace mirar con otra perspectiva. Me desperté con ganas de volver, conocer y asimilar lo anteriormente visto.
El barrio de Rattanakosin seguía allí.
Nada había cambiado porque nada cambiará pase el tiempo que pase. Los ancianos sumando, o restando un día más a su existencia. Los bebés soportando el duro clima de calor, ajenos al lugar en el que la providencia los había colocado. Las mujeres de cuerpos y rostros sudorosos y cansados cocinando a orillas de las transitadas calles. Mujeres que podían tener mi edad y aparentaban ser ancianas. Para ellas lo importante no es ir a comprar un bolso, cremas corporales, o tomar un café con amigas. Para ellas lo importante es la supervivencia de su familia cada día. Verduras, arroz, pasta, huevos y pescado reposaban en grandes cubos de hojalata en los que introducían las manos para cocinar sin ningún tipo de medidas higiénicas.
Gente durmiendo en hamacas viejas, en los escalones, en cualquier sitio. Porque el cuerpo es una máquina que debe descansar y no aguanta horas y horas de trabajo en esos incesantes negocios familiares en los que creo que viven las veinticuatro horas del día, en los que cuarenta grados se combaten con un ventilador de mano, en los que mientras que unos duermen los otros trabajan.
Atravesar las estrechas callejuelas te deja ver las importantes carencias en los gatos desnutridos comiendo el arroz cocido de cada día. En las casas que son “cocheras” sin ventanas, sin luz. Ennegrecidas por la humedad y tanta polución. Casas sin armarios. Todo está metido en bolsas de plástico que cuelgan del techo en alambres oxidados. Casas sin cocinas porque comen en las calles. Casas sin camas, sin intimidad, sin vida, sin agua potable, sin baño. Para asearse están las aguas contaminadas de un rio.
Personas extremadamente humildes que te ven y no te hacen sentir ajeno, que te hacen querer compartir lo que tienes con ellos. Te miran y te sonríen. Te respetan. Asumen lo que les ha tocado y aún así sonríen. Supongo que eso es lo que da nombre al país de las mil sonrisas. Hombres y mujeres que intentan ayudarte indicándote con mucho cariño la dirección del lugar que buscas, que te cuentan cosas en su chapurreo con el inglés, que no tienen prisa por nada, ni siquiera por venderte algo.
Por una extraña inercia del destino o el azar, permanecimos cada día de la semana en esos barrios más concretos, en lugares en los que no encontramos turistas. En el madrugar de sus mercados de flores. Pisando los mismos charcos en el atardecer de sus horas.
La pobreza me mostró otra cara desconocida: una humanidad que se convierte en un regazo. Una adaptación a la adversidad que seduce. En sus ojos encontré generosidad y cierta bondad, la lectura de lo que realmente importa. No tienen nada…, y os prometo que me daba la sensación de que lo tenían todo. Empecé a ver más allá de lo que vimos el primer día, incluso de mi propio conocimiento sobre la existencia. Hice mío ese saludo suyo con el que te reciben juntando las palmas de su manos bajo sus barbillas como si fueran a rezar.
Porque a veces la mejor forma de recibir a alguien es mostrándole tu alma.
Sus pies descalzos se mezclaban con las huellas de mis zapatillas. Mis dedos de la mano de piel blanca rozando levemente los suyos de piel oscura unidos por el vil metal de unas monedas que algo compra y algo venden.
Las lluvias torrenciales que de un minuto a otro comienzan a caer inundándolo todo, les hace sonreír como si de una fiesta se tratara y posiblemente les ha hecho perder las pocas monedas que iban a ganar ese día. Es como si con cada una de esas lluvias todo se acabara y volviera a comenzar. Sentí mi profundo desconocimiento sobre la espiritualidad…, y yo que creía saber tantas cosas.
No saben leer, ni escribir y te dan grandes lecciones que desconoces y nos nutre a los que podemos leer entre líneas. Hubo momentos en los que mi mirada se perdía en el mapa de las caras de los más ancianos, sin palabras, sin credos entre nosotros. Sin fronteras de mundos por las desigualdades y diferencias que nos separan y que a mí me hicieron sentir muy cerca. Unos rostros que manifestaban la dureza de una forma de vida y a la vez se reflejaba una paz inmensa. Unas caras que me hicieron constatar, una vez más, que las cosas verdaderamente importantes no se esconden tras un teléfono móvil de última generación, ni unas zapatillas de marca, ni una casa con todas las comodidades. Que te hacen reflexionar sobre lo mucho que tenemos y todo lo que nos sobra y a ellos les falta. Aunque tengo la certeza de que conservan algo de lo que nosotros carecemos. Muchas de las cosas que vi me hicieron avergonzarme de las exigencias que cada día expreso sin darme cuenta. Como decía mi abuela: “De quejarme con un solo ojo”.
Me pregunté si esos Budas a los que ellos veneran, se han olvidado de que existen y ayudan más a los del primer mundo. O, si las plegarias de unos y de otros caen en un pozo ciego sin más. Y por muchas preguntas que me haga jamás encontraré la respuesta a tanta desigualdad. No las encontré en los templos bañados de oro, ni en sus reliquias, ni en los monjes que hicieron añicos mi visión sobre la moral en esa religión del país. Lo que sí sé es que para ellos, en la escasez, la solidaridad no es una opción sino un deber con sus vecinos… Todavía quedan sitios en los que los valores humanos no son un clásico.
Es cierto que somos unos privilegiados. Pero también creo que este mundo consumista y material en el que vivimos, nos crea una ceguera ante los valores que de verdad importan en la vida. Ellos no planifican a más de veinticuatro horas, porque viven en una parte del mundo en el que no se les permite tener elevadas esperanzas y sueños.
Ellos al llegar la noche no podían como yo, irse a dormir a un hotel decente con aire acondicionado dejando atrás las elevadas temperaturas, y os prometo que me atrevo a pensar que ni siquiera lo necesitan. Ellos no podían darse una ducha bajo el agua limpia. Ellos no podían elegir ir a comer cada día a los restaurantes, ni montar en un avión que los devolviera a un primer mundo en el que tener una buena sanidad, unos derechos y una vida digna.
Jamás sabrán lo que es tener esperanza porque sus hijos tengan una educación, o al menos estén a salvo de esas carreteras en las que casi siendo unos adolescentes conducen moto-taxis para ganarse la vida y con muchas posibilidades de perderla.
Las cifras de mortalidad en la carretera son muy altas.
A veces viajar por esta realidad que es el mundo nos hace crecer, tener la posibilidad de ser mejores personas y darnos cuenta que hay profundidades en la vida de los otros que jamás lograremos alcanzar y sentir. Los que lo tenemos todo, estamos vetados a la esencia interior que poseen los que no tienen nada. Porque la pobreza tiene varias caras, porque donde parece que todo es oscuro y feo, aparece la belleza en esos pequeños altares que todos tienen, en la expresión de sus miradas, en millones de pequeños gestos gratuitos con el mundo sin esperar nada a cambio y con los que hasta allí nos acercamos para mirarlos con cierta distancia. En los instantes en los que los sentimientos están a flor de piel, tal y como me ocurrió una mañana paseando por un mercadillo. Al pasar por uno de los puestos en el que había un hombre de mi edad tarareando una canción. Un hombre del que me separan miles de kilómetros, otra cultura, un salto del primer al tercer mundo…, del que piensas que estas lejos pero en el fondo se está más cerca de lo que parece. Él tenía un viejo transistor del que SONÓ UNA CANCIÓN de John Lennon que me llevó a mi mundo interior, al de siempre, al de toda la vida. Una canción que me emocionó y posiblemente a él le estaba pasando lo mismo. Una canción que me hizo entender una cosa: tengamos el color de piel que tengamos, seamos ricos o pobres, y hayamos nacido en el lugar que sea, todos estamos unidos por algo: el latido de nuestro corazón.
Me alegra volver a estar de nuevo con vosotros. Me alegra saber que hay algo que nos une y que no nos cuesta dinero: esa inspiración que al mirar alguna cosa, o tener algún recuerdo nos hace escribir y a otros leer. Algo que es mágico y se va llenando de simplezas que nos permitan invadirnos de la belleza auténtica de todo lo que somos y llevamos dentro. Ese lugar en el que se esconden los sentimientos mientras construimos sueños en un aire que es de todos y en un rincón de nuestro corazón que sólo es nuestro. Un abrazo fuerte.













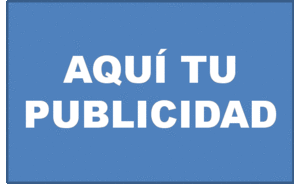




Sorry, either someone took all the comments and ran away or no one left any in the first place !
But You can be first to leave a comment !